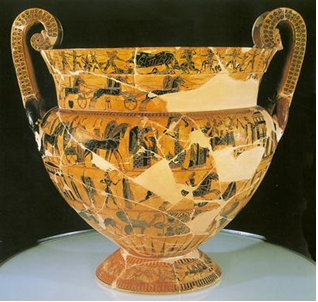La moneda que hoy conocemos como la vemos día a día es consecuencia de una larga evolución histórica. Pero, ¿es lo mismo dinero que moneda?. Realmente, no. La moneda es una forma de dinero, y posiblemente la que más éxito ha tenido en la historia. Pero dinero ha sido muchas cosas en la historia: desde una vaca hasta una tarjeta de crédito.
El dinero ha tenido tres funciones originales:
1.- Unidad de cuenta.
2.- Medio de cambio o de pago.
3.-Depósito de valor: atesoramiento de riqueza (tesaurización)
Las condiciones necesarias para que un elemento sea considerado dinero son:
1.- Que las personas puedan transferir su propiedad.
2.- Tiene que ser mensurable, y los usuarios deben estar de acuerdo con lo que se paga y recibe de él.
3.- Tiene que ser un objeto aceptable, que todo el mundo quiera poseer.

El primer uso que se hizo del metal como dinero data de la Edad del Hierro (1200 a.c aprox.) en Europa. Las ciudades obtenían el metal para la fabricación de la moneda directamente de las
minas de su territorio, como Atenas, Laurion,... También a través del
comercio, como Egina, que compraba mineral de plata a Atenas, pues ésta tenía tanto para consumo propio como para la exportación. También la
guerra, el saqueo y el botín permitían hacerse con metal. Estas tres formas de aprovisionamiento de metal permitirían la circulación masiva de metal por todo el mundo.

Para la fabricación de moneda, lo primero que necesitamos es, obviamente metal. Este metel debe convertirse en discos (cospel o flan). Para ello debe fundirse el metal en forma de lingotes de oro, plata o plomo. El plomo se mezclaba con cobre para abaratar los costes. Existían diferentes tipos de aleaciones: cobre/estaño/plomo (República Romana); cobre/zinc (latón) u oricalco para hacer sestercios en época imperial; y cobre/plata (vellón) en época bajoimperial y medieval, con solo un 25% de plata.
Los cospeles, como el que tenemos en la imagen, los hacían artesanos expertos a través de moldes de arcilla o piedra dura donde el metal fundido se vertía en alveolos. Los cospeles también podían obtenerse en barras y despues cortarlos en láminas; o incluso también reacuñaciones de monedas que se fundían y acuñaban de nuevo.


Otro elemento importante en la fabricación de monedas eran los cuños y troqueles donde estaban grabados los diseños. Esos cuños eran cilíndricos, metálicos y con el grabado del diseño hacia dentro, que luego lo llevaría la moneda. Los cuños eran móviles e independientes entre sí para moverlos con absoluta libertad. Eran de pequeño tamaño y, generalmente, de bronce. Se grababan al revés para que luego el diseño de la moneda apareciera correctamente en el diseño final de la misma. Éstos eran los cuños de reverso. Por otra parte, existía el yunque. Estaba clavado en un tronco de madera para resistir la fuerza del golpeo del martillo. El yunque tenía una cavidad para encajar el cuño. Una vez encajado el cuño en el yunque, se colocaría el cospel para recibir el impacto y crear así la moneda. El robo y la falsificación de cuños estaba a la orden del día, pues resultaba una actividad económica muy gratificante. Por ello, los artesanos guardaban ese instrumental en lugares de sumo cuidado.

El artesano-grabador era un oficio envidiable. Solo las grandes ciudades que acuñaban muchas monedas los poseían: Roma, Atenas, Alejandría,... Era un oficio irregular e itinerante, pues la moneda solo se fabricaba cuando era necesaria. Debido a esa itinerancia, las monedas de un mismo artesano podían ir a para a multitud de lugares, fabricadas de su propio cuño.
Pero, ¿cómo se fabricaban los cuños? Pudieron existir patrices, que eran punzones que llevaban el diseño grabado en relieve; y cuando el cuño estaba caliente, se ponía encima el patriz que se golpeaba con un martillo para que de forma inclusiva quedara el diseño en el cuño.

No es hasta el siglo XVII cuando aparece la mecanización con la
Prensa de Volante. Era un artilugio con un tornillo central, una barra perpendicular al tornillo y dos personas en cada punta. Abajo, una persona poniendo el cuño de reverso y el yunque. A partir del siglo XVIII, las moendas dispondrán de
canto para comprobarse si el usuario tenía una moneda de fábrica o manipulada. La acuñación empezó a hacerse en serie para que fuera una producción similar.
La ceca era el nombre que recibía el lugar de acuñación y emisión de monedas. Conforme se acuñaban monedas, éstas se guardaban en cajas fuertes, igual que los cuños. Habían tres llaves diferentes para tres personas para evitar la tentación del robo. Eran el flaturarius, que fundía el metal; el aequator, que velaba por la similitud de pesos de las monedas con una balanza; y el malleatores, que golpeaba el martillo, junto al suppostor, que colocaba el cospel. Este grupo laboral recibía el nombre de Familia monetalis.
La moneda ha sido, históricamente, una herramienta eficaz que ha permitido no solo la compra venta de productos; sino también el contacto comercial y monetal de culturas diferentes, la creación de nuevos modelos económicos, la evolución del ser humano y la posibilidad de datar e identificar yacimientos arqueológicos en un contexto cultural y cronológico adecuado.
Fuente: Pere Pau Ripollés. Catedrático de Arqueología de la Universitat de València y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia.